La pregunta sobre cómo garantizar la vigencia de los derechos humanos en internet en una economía que tiende a la concentración monopólica, activa en todo el planeta nuevas regulaciones y discusiones que son ásperas para los intereses de algunas de las big tech.
La consolidación de los intercambios continuos y globales de flujos de datos (información, entretenimiento y comunicaciones personales) a través de plataformas digitales nutre y caracteriza la actual etapa de la economía mundial y la condiciona al intervenir en el modo en que las actividades humanas son realizadas. Las denominaciones “informacionalismo” (Castells), “capitalismo de plataformas” (Srnicek) o “capitalismo de vigilancia” (Zuboff), enfatizan distintas cualidades de un mismo mega proceso. En este proceso, la regulación y las políticas públicas muestran evolución y cambios sintetizados en el pasaje que abarca desde la celebración de las innovadoras compañías de internet hasta la acusación de que son fuente de desinformación, manipulación y abuso de poder dominante.
Después de un período de cándido optimismo partero de profecías que no se cumplieron (internet venía a democratizar la sociedad reeditando el mito del ágora ateniense de comunicaciones directas entre ciudadanos con iguales oportunidades de participación), característico del momento de apertura al uso civil y comercial de internet en la década de 1990 y primeros 2000, lo que fue seguido por la mimetización entre planes gubernamentales con los de las emergentes plataformas hace 15 años, hoy asistimos a un cambio de época.
La pregunta sobre cómo garantizar la vigencia de los derechos humanos en internet, como la libertad de expresión, la no discriminación y la protección de datos personales, junto a cuestiones sensibles como los derechos de autor, la desinformación y la competencia en una economía con efectos de red que tiende a la concentración monopólica, activa en todo el planeta nuevas regulaciones y discusiones que son ásperas para los intereses de algunas de las big tech.
El punto de inflexión para el cambio epocal fue detonado por las revelaciones de cibervigilancia masiva que hizo Edward Snowden a partir de 2013 y que comprometió a las agencias de inteligencia estadounidense (NSA, CIA) y a grandes compañías tecnológicas, junto a los escándalos de filtración y comercialización de datos personales de millones de personas que, como el de Cambridge Analytica protagonizado por Facebook, desmontaron los mantras filantrópicos del Silicon Valley (“don’t be evil” era el histórico eslogan de Google).
El posterior reconocimiento por parte de Facebook y de Google del uso sesgado de algoritmos en sus plataformas (lo que hizo de Facebook un vehículo de ataques de odio, amenazas e incitación a la violencia con graves consecuencias, como ocurrió en Myanmar), que en los hechos produjo la violación de derechos de privacidad, honor, resguardo de datos personales y la exposición de menores a contenidos extremos (además de la vulneración de sus derechos), aceleró por parte de organizaciones de la sociedad civil y de numerosos gobiernos la intención de regular el funcionamiento de estos actores protagonistas de la conversación pública y de los usos privados en el mundo contemporáneo. Ya no son meros intermediarios y los años recientes demostraron que no son asépticos, sino que se erigen como modeladores de las formas en que se produce, edita, distribuye, mercantiliza y accede a la información, a la cultura y a las comunicaciones personales a niveles impensados hace tan solo dos décadas.
La investigación conducida por el Wall Street Journal en septiembre de 2021 que constata que Facebook exime a una élite de cumplir las reglas de curaduría de contenidos a las que somete a la inmensa mayoría de sus usuarios es otra mancha más en una foja cada vez más cuestionada que justifica la demanda de mayores regulaciones para el sector. Antes, el presidente de EEUU, Joe Biden, había acusado a los algoritmos de los “social media” de diseminar campañas antivacunas en plena pandemia de COVID19.
A fines analíticos, pueden considerarse tres niveles fundamentales de la digitalización de las comunicaciones que hoy concita la atención regulatoria: su economía disruptiva y concentrada, su innovadora estrategia de procesamiento privado de datos personales y su también transgresora modalidad de gestión (lo que incluye intervención y moderación) de los contenidos que circulan en las redes. Los tres niveles están entretejidos orgánicamente. Es decir, pueden desagregarse analítica y normativamente, pero en los hechos la convergencia de productos y servicios imbrica la economía, los datos personales y los contenidos en un mismo flujo de comunicaciones globales.
Esas tres áreas temáticas son fundamentales en los debates políticos sobre internet, y aparecen reflejados en las negociaciones bilaterales y multilaterales referidas al ecosistema TIC, como afirmó recientemente el secretario francés de Economía Digital, Cédric O.
Durante la elaboración de esta nota, el Congreso de EEUU tramitaba varios proyectos de ley que comprendían desde la necesidad de dotar a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission –FTC–) de mayores potestades antimonopolio para evitar el abuso de posición dominante de las grandes plataformas (por ejemplo, en sus app stores), pasando por la propuesta para establecer la interoperabilidad de interfaces de los principales servicios y aplicaciones, incluyendo la instauración de reglas sobre datos personales y sobre su portabilidad, y llegando hasta el cambio de estándares acerca de la moderación o edición (según sea el caso) de los contenidos que estructuran los flujos masivos de comunicaciones digitales por parte de las big tech.
La agenda regulatoria está produciendo proyectos sobre los tres grandes conjuntos temáticos mencionados. Ello ocurre, notablemente, en los países centrales, aunque hay una creciente atención a estas cuestiones también en los periféricos. Su materialización en normas legales de nuevo cuño reproduce las características de la cultura política en cada país/región. Así, hay regulaciones que son fruto procesos amplios de participación y deliberación democrática, como las recientes directivas de datos personales y derechos de autor en la Unión Europea, pero también decisiones inconsultas y concebidas sin intervención de otros actores más que algún área de un gobierno.
Entre estas últimas se destaca la Medida Provisoria 1068/2021 firmada en septiembre por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien pretendía así modificar uno de los pilares del Marco Civil de Internet que había sancionado en 2014 el Congreso justamente como efecto directo de las denuncias de Snowden acerca de la vigilancia masiva de las agencias de seguridad de EEUU. Bolsonaro dispuso reglas que limitan la curaduría de contenidos que realizan las plataformas digitales, lo que altera centralmente la potestad de moderación y la responsabilidad ante publicaciones de terceros. Fue un gesto de control de daños ante la posibilidad de que Facebook, Google o Twitter volvieran a remover, etiquetar o bloquear sus posteos más radicalizados. El Senado brasileño abortó la disposición de Bolsonaro a los diez días, pero su intento es un reflejo del revuelto estado de las cosas en materia regulatoria.
La toma de conciencia sobre la importancia de garantizar estos derechos es cada vez mayor. Por ejemplo, la gestión de contenidos en la que es habitual la ausencia de notificaciones –al menos con carácter retroactivo– a usuarios cuyos posteos son removidos o bloqueados, motivó que el Tribunal Federal de Justicia de Alemania en julio de 2021 declarara ineficaces los servicios de Facebook en un caso de discursos de odio. No informar previamente al usuario su intención de bloquear su cuenta ni sobre el motivo, así como denegarle la oportunidad de responder antes de una nueva decisión de la empresa fueron agravantes en la consideración del tribunal germano.
Contenidos, datos personales y economía son niveles críticos en la actividad de las plataformas digitales, como muestra también la ratificación de la demanda antimonopolio contra Facebook de agosto de 2021 por parte de la FTC, donde alega que la compañía de Mark Zuckerberg recurrió a un esquema que forzaba a innovadores emergentes como competencia en el sector de aplicaciones y servicios digitales a aceptar ser comprados o, en su defecto, ser enterrados por Facebook (“buy-or-bury scheme”) y así adquirió tanto Instagram en 2012 como WhatsApp en 2014, que se mostraron exitosas en segmentos donde Facebook había fracasado. La demanda identifica los efectos de red y la escala alcanzada por Facebook a partir de estos movimientos, que tienen como común denominador la extracción y el procesamiento de datos personales de los millones de usuarios de sus plataformas y la posibilidad de cruce de esos datos para elaborar perfiles y tendencias destinadas a una explotación de microtargeting publicitario y de contenidos.
La reciente inclusión de estos temas en la agenda pública, vigorizada por la cada vez mayor actividad judicial y la creciente labor legislativa en los países centrales relativas a las grandes plataformas de internet, marcan un momento bisagra en el que la definición de reglas de juego (la regulación) del sector, que hasta ahora establecieron fácticamente las compañías de internet, comienza a ser abordada desde los poderes públicos.
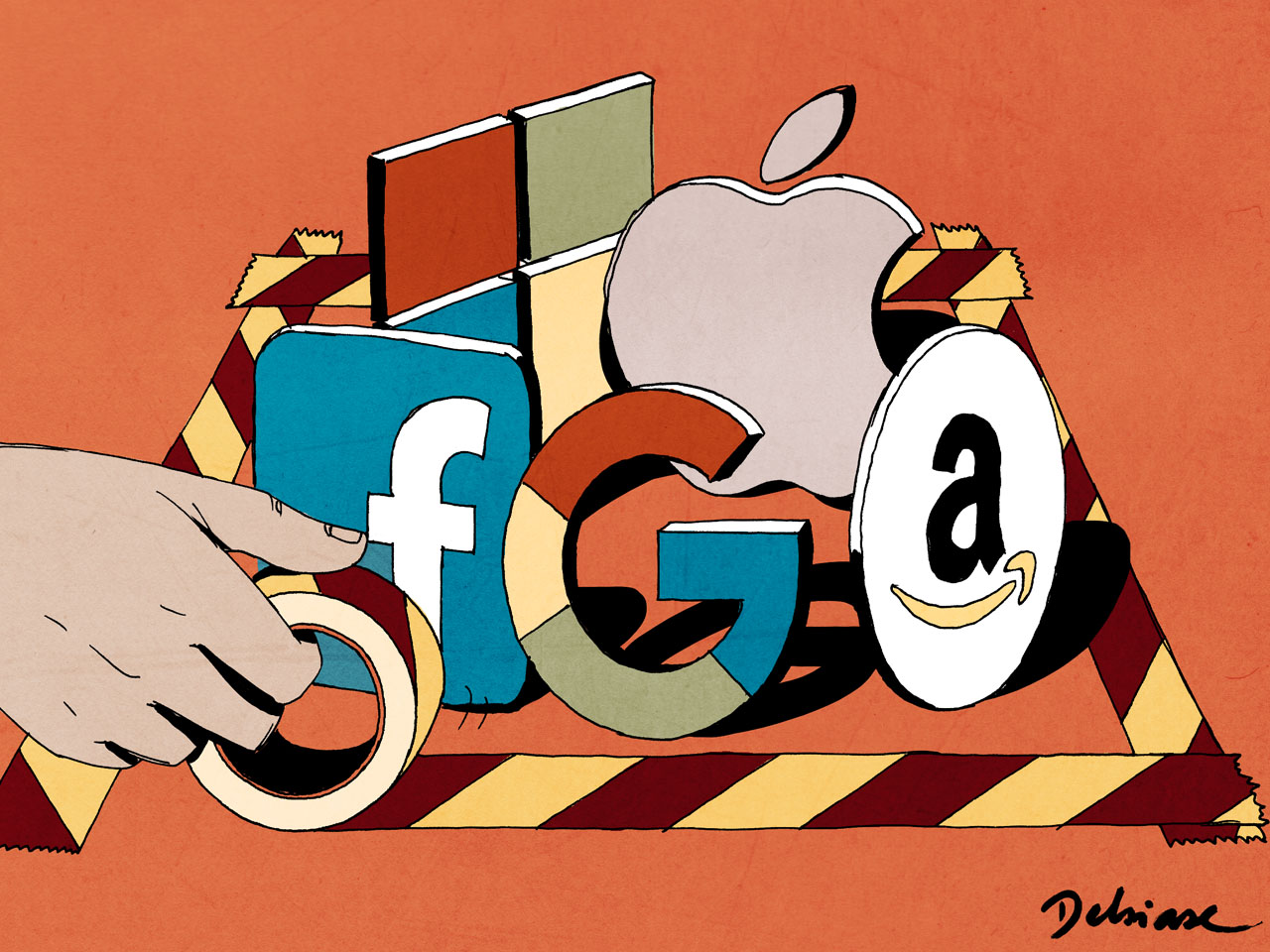

0 comentarios